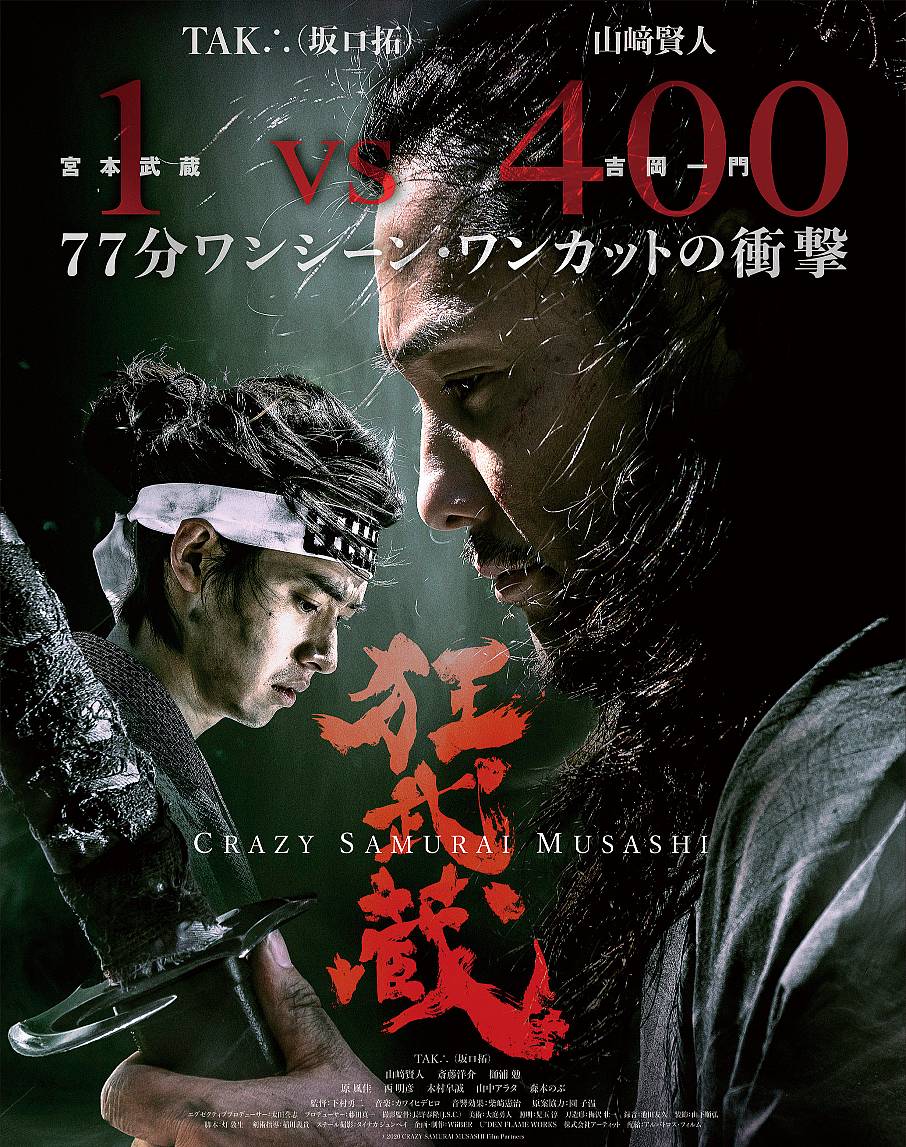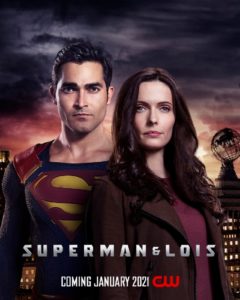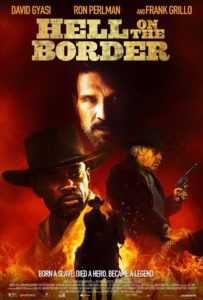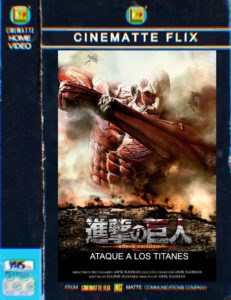‘El año de las armas’ (1991): la obra que no existe y sin embargo arde
Hay películas que no solo fueron ignoradas. Fueron borradas. Como si el cine, esa máquina infinita de luz y archivo, tuviera también sus zonas ciegas, sus sótanos secretos donde van a morir las obras que no encajan en los moldes del éxito, ni en los de la nostalgia. El año de las armas, dirigida en 1991 por un John Frankenheimer en plena madurez fílmica, pertenece a ese espacio de lo invisible: una película que nadie menciona, que no circula en las conversaciones cinéfilas, que no se reedita, que no se recuerda… y que, sin embargo, es una joya absoluta. Una de las grandes obras políticas del último siglo XX.
Una de las películas más reales jamás filmadas… precisamente porque nadie la ha visto.

Frankenheimer, artífice de clásicos nerviosos como The Manchurian Candidate (1962) o Siete días de mayo (1964), recupera en El año de las armas su mejor pulso: seco, directo, sin concesiones. Ambientada en la Roma convulsa de 1978, la cinta reconstruye los días del plomo —años de bombas, secuestros y fuego ideológico— que marcaron el auge y caída de las Brigadas Rojas italianas. Pero lo hace desde la mirada extranjera, desde una mezcla de inocencia y desconcierto: la del escritor norteamericano David Raybourne (Andrew McCarthy), que aterriza en la ciudad con su novela bajo el brazo, y que sin saberlo se convierte en el centro de una conspiración de carne y plomo.

Junto a él, una periodista gráfica interpretada por Sharon Stone —sí, antes de su explosión mediática en Instinto básico—, y un profesor italiano cuyo discurso y papel en la historia revelan, poco a poco, las ambigüedades morales que atraviesan todo el film. Aquí no hay maniqueísmo, ni esquemas fáciles. El guion no pontifica. Todo vibra en la zona gris: la de la historia reciente, la de las heridas sin cerrar.
Frankenheimer dirige con una mezcla de precisión quirúrgica y fiebre urbana. Su puesta en escena es áspera, incluso árida, pero por momentos —como en el atraco al banco bañado en luces azules sobre el asfalto mojado— alcanza una belleza inquietante. En la secuencia final, rodada con una cámara lenta de montaje fragmentado, el director se permite una ruptura visual que encoge el corazón sin perder un gramo de su sobriedad narrativa.

La fotografía de El año de las armas es un ejercicio de contención y violencia soterrada. No busca embellecer, sino revelar. Cada plano, cargado de grano y humedad, parece robado a una ciudad que emana tensión política en cada esquina. Roma, lejos de postales turísticas, se convierte aquí en un laberinto sombrío, donde las luces frías —neones, farolas, flashes periodísticos— recortan figuras humanas como si fueran espectros atrapados entre la Historia y el azar.
Frankenheimer apuesta por una puesta en escena seca, casi documental, pero atravesada por momentos de pura estilización emocional: la cámara lenta final, los encuadres fragmentados, los travellings nerviosos entre calles que huelen a plomo y miedo. Es cine que no adorna, pero conmueve. Cine donde cada objeto, cada muro, cada reflejo sobre el pavimento mojado, es parte del lenguaje del poder, de la amenaza, del fuego ideológico. Y en medio de todo, el espectador: atrapado entre las sombras de un tiempo que aún no ha terminado de pasar.
La Roma que muestra el film no es postal, ni decorado: es un organismo nervioso, desgastado, enfermo. La ciudad de 1978, con sus muros sucios, sus coches desvencijados y sus edificios institucionales empapados de tensión, se convierte en otro personaje más. Hay algo en esa recreación ochentera de los setenta que le confiere un sabor irrepetible. Una atmósfera sucia y viva, muy alejada del cine digital plastificado de nuestros días.

Y es que El año de las armas pertenece a una época en que el cine político no era discurso, sino relato. Frankenheimer, como Friedkin, Schlesinger o el primer Scorsese, no pretendía educar al espectador ni colocar pancartas: se limitaba a contar una historia con toda la crudeza y complejidad que exigía. Si hay ideología, es la que transpiran los personajes, no la que impone la cámara. Y eso, hoy, es casi revolucionario.
El reparto cumple con precisión: Andrew McCarthy como el americano atrapado en su propia ficción; Valeria Golino aportando una calidez ambigua; y una Sharon Stone fascinante, aún no domesticada por Hollywood, cuya presencia atraviesa la pantalla con una mezcla de ferocidad y elegancia. Incluso en los secundarios —como John Pankow— hay ese tono de veracidad funcional, tan propio del mejor cine político.
¿Por qué, entonces, esta película no existe?
¿Por qué no figura en los listados, en las ediciones restauradas, en las plataformas, en los ciclos temáticos?
¿Quizás porque su verdad aún duele? ¿Porque habla de una Europa que preferimos no mirar? ¿O porque, simplemente, nunca tuvo una campaña adecuada y fue devorada por el ruido mediático de los años 90?

Sea cual sea la causa, la realidad es una: El año de las armas es una obra mayor. Una pieza de cine maduro, afilado, brutal, que merece ser recuperada. Es una película que te agarra por el cuello desde el primer plano y no te suelta hasta que entiendes que el terror no es un género, sino una época. Y que a veces, el cine más urgente no es el que se proyecta, sino el que se pierde.
Recuperarla no es solo un acto cinéfilo: es un deber político.
Porque hay películas que desaparecen… y otras que simplemente fueron demasiado reales para ser admitidas.