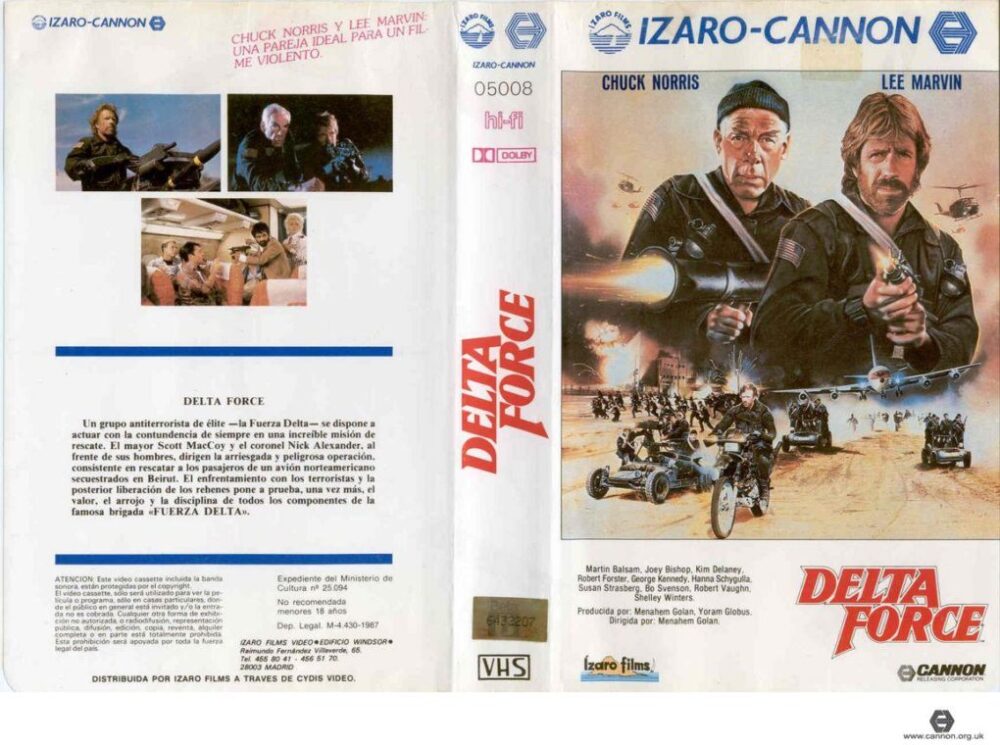La última llama del celuloide: por qué Universal y Paramount aún creen en el cine
En una época donde el fulgor de la pantalla grande ha sido desviado por el brillo tenue, azul y privado del salón doméstico, donde las majors han vendido su alma al algoritmo y la fragmentación episódica de las plataformas, dos nombres aún caminan por la cornisa con la dignidad intacta: Universal y Paramount. No solo son estudios, sino vestigios gloriosos de una era en la que el cine no era contenido, sino rito. En tiempos de capillas digitales y misas sincrónicas en Netflix, estas dos productoras se mantienen como catedrales donde aún resuena el eco sagrado de los proyectores.
No es azar, ni nostalgia vacía. Es elección. Es resistencia.


La dignidad de lo cinematográfico
Mientras Disney se convirtió en una fábrica de derivados y clones de sí misma, mientras Warner cedía sus joyas al glotón insaciable de HBO Max, Universal y Paramount han mantenido una frontera clara entre el cine y el streaming, entre el estreno como evento y el estreno como mercancía desechable. Sus apuestas —aunque no exentas de fórmulas— continúan creyendo en el poder del estreno en sala como acontecimiento colectivo, como catarsis compartida.
Universal, con su musculatura de blockbuster clásico, ha defendido el arte de la gran escala sin perderse en la auto-parodia superheroica. Desde Oppenheimer hasta Misión: Imposible (coproducida con Paramount), hay en sus apuestas una vocación de grandeza que rehúye la estética de serie de televisión de alto presupuesto, tan común en Marvel o DC. Aunque han coqueteado con plataformas, su foco sigue siendo el cine como espectáculo de inmersión total.

Paramount, por su parte, ha renacido en esta década con un impulso sorprendente. Top Gun: Maverick fue más que una película: fue una reivindicación. Demostró que el público sigue dispuesto a acudir en masa a las salas si se le ofrece una experiencia real, humana, vertiginosa, tangible. No efectos generados sin alma, sino velocidad, sudor, cuerpos reales desafiando la física. Y lo logró sin necesidad de héroes con capa ni universos compartidos.
Una cuestión de alma (y de estrategia)
¿Y por qué lo han hecho? ¿Acaso son mártires románticos en un océano de cuentas de resultados? No exactamente. Pero sí han entendido algo que otros han olvidado: la identidad de un estudio no se mide solo en el flujo trimestral, sino en la memoria que deja. Cuando Universal produce una cinta como 1917 o The Northman, está cultivando legado, no solo espectadores. Cuando Paramount lanza Babylon, apuesta por lo excesivo, por el cine que ama hablar del cine, aunque se estrelle en taquilla.

En parte, su fidelidad al cine obedece también a una lógica industrial menos dependiente del ecosistema del streaming. Universal pertenece al conglomerado de Comcast, donde el streaming no ha eclipsado del todo su rama cinematográfica. Y Paramount, pese a tener su plataforma (Paramount+), no la utiliza como vertedero de proyectos menores, sino como un complemento. El verdadero espectáculo sigue reservado para las salas.
El último aplauso compartido
En la penumbra creciente del séptimo arte entendido como ceremonia colectiva, Universal y Paramount aún reparten llamas. Son, quizás, los últimos caballeros de una orden que no se rinde al cinismo del clic ni al dictado de la maratón serializada. En sus producciones aún hay planificación escénica, aún hay sentido del ritmo, del color, de la espera. No todo es montaje vertiginoso ni exposición constante. Hay pausas. Hay explosiones. Hay relato.


En un futuro donde la experiencia audiovisual parecerá diluirse entre inteligencias artificiales que escriben guiones y públicos que votan con sus pulgares en vez de con su silencio reverente en la sala, Universal y Paramount no serán solo estudios: serán símbolos. Faros de una costa que ya casi no se divisa, pero cuya luz nos recuerda que el cine, cuando se respeta a sí mismo, aún puede ser ese milagro que nos hace mirar hacia arriba, al fin, juntos.
Y quizá, en esa obstinación suya, esté el único camino para salvarlo.