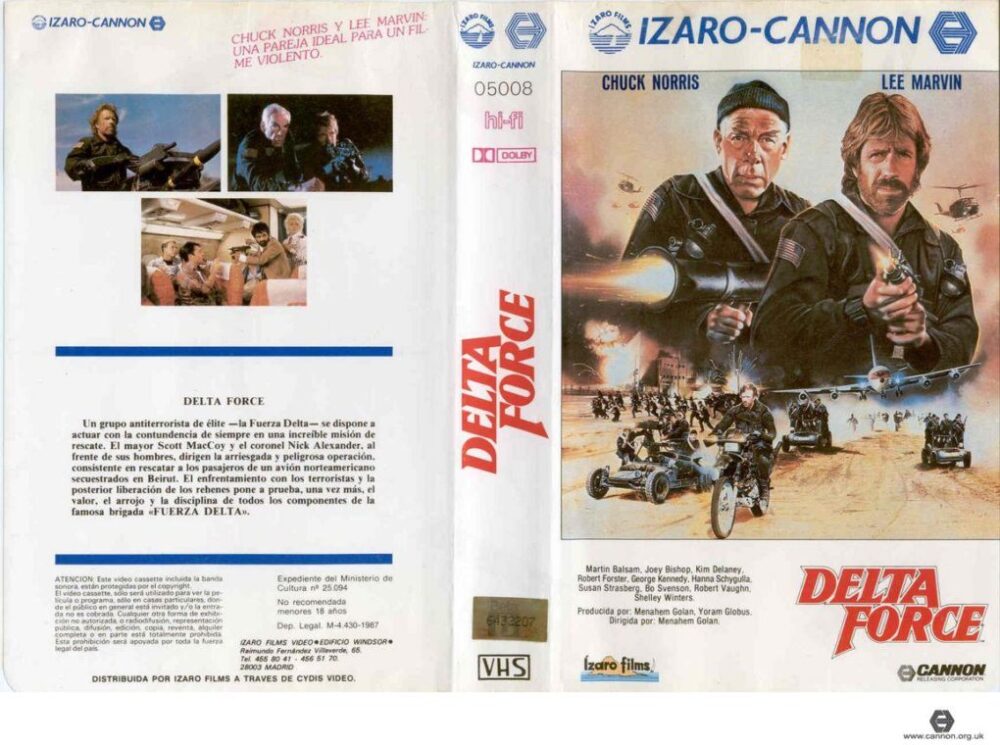Hubo un tiempo —no tan remoto— en el que la taquilla y el arte se daban la mano como dos cómplices inseparables. El espectador acudía al cine con la ilusión de ser testigo de una historia nueva, con la promesa de que tras la pantalla había un autor, una visión, una voz que moldeaba imágenes para convertirlas en memoria colectiva. Hoy, esa complicidad se ha roto: el cine industrial ha renunciado al arte y ha abrazado solo al dinero, y el 2025 nos ofrece dos ejemplos sangrantes de este vaciamiento: Lilo & Stitch y Cómo entrenar a tu dragón en sus versiones de acción real.
Ambas cintas, convertidas en dos de los mayores éxitos de taquilla del año, son espejos sin alma, calcos fotográficos de sus predecesoras animadas. No hay búsqueda, no hay riesgo, no hay misterio: apenas un ejercicio de taxidermia cinematográfica donde la animación, vibrante y libre, se congela en un naturalismo impostado. El plano a plano sustituye a la creación; la reproducción sustituye al arte. Se nos ofrece un simulacro de nostalgia, un parque temático donde lo humano ha sido reemplazado por la fórmula.

¿Acaso el cine no fue alguna vez el reino de lo inesperado? ¿Acaso no era el terreno donde un Kurosawa podía convertir la lluvia en destino, donde un Fellini hacía del circo una metáfora de la vida, donde un Miyazaki trazaba paisajes que parecían soñar por sí mismos? Hoy, en cambio, el cine mainstream se limita a fotocopiar su propio pasado, incapaz de arriesgar, esclavo del balance contable.
Los defensores de estas nuevas versiones alegan fidelidad. Pero la fidelidad, cuando se reduce al calco, es un deshonor. Ser fiel al espíritu de una obra es reinterpretarla, darle nueva vida, no imitarla hasta la parodia. Lo que encontramos en Lilo & Stitch y Cómo entrenar a tu dragón no es fidelidad, sino un vaciado, un eco hueco. La humanidad de la animación —esa elasticidad de lo imposible que nos hacía llorar, reír y creer en dragones o en un extraterrestre azul— se disuelve en efectos digitales tan perfectos como estériles.

Las cifras, por supuesto, son colosales. Y es aquí donde se revela la tragedia: los números celebran mientras el arte agoniza. La industria ya no dialoga con el público, lo seduce con espejismos. Nos venden lo ya visto disfrazado de novedad, como un comerciante que enmarca una fotocopia y la ofrece como obra maestra. Y el público, atrapado entre la nostalgia y el marketing, acude.
El cine fue una vez arte y negocio. Hoy es solo negocio. Y lo que estas dos películas nos muestran no es un triunfo, sino un fracaso disfrazado de éxito: el fracaso de una industria que ya no cree en la fuerza del relato, sino únicamente en la contabilidad de sus repeticiones.
Quizá algún día alguien decida recordar que el cine no nació para imitar, sino para inventar. Que la pantalla no es un espejo, sino un portal. Hasta entonces, Lilo & Stitch y Cómo entrenar a tu dragón quedarán como monumentos del presente: templos levantados no al arte, sino al becerro de oro de la taquilla.