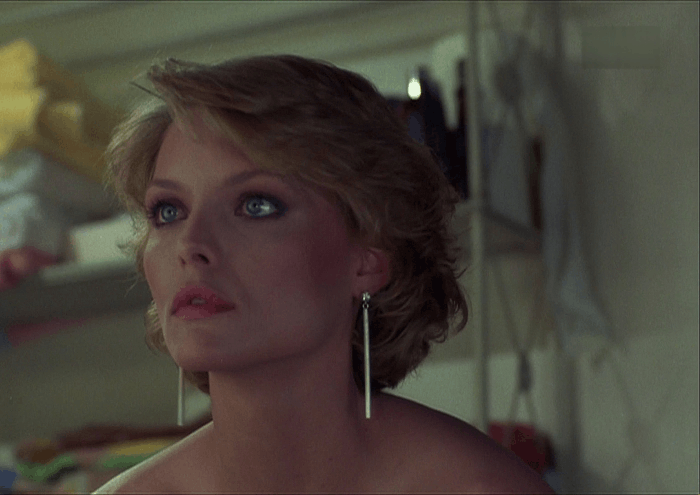Cuando llega la noche (Into the Night) (1985) no es, seamos sinceros, una obra maestra. Es un filme juguetón, deslavazado, hijo directo de la posmodernidad más descarada: un cóctel absurdo de ingenieros insomnes, mafias iraníes, ladrones franceses, imitadores de Elvis y cameos de directores que se pasean por la pantalla como si aquello fuese un club privado de Hollywood. Una película que se ríe de la lógica, que ridiculiza la seriedad del relato moderno y que se confiesa, sin pudor, puro artificio.
Y, sin embargo, más allá de su trama delirante y de sus guiños cinéfilos, el filme contiene un logro que coloca a John Landis en un pedestal casi mitológico: fue el único capaz de arrancar a Michelle Pfeiffer un desnudo integral en el momento más álgido de su belleza, de su magnetismo, de su plenitud actoral.

Pensemos en ello: Pfeiffer, recién salida de Scarface, a punto de incendiar el mundo con The Fabulous Baker Boys y de quedar inscrita para siempre en la iconografía erótica con Batman Returns. Una actriz que no solo poseía un físico deslumbrante, sino también ese don raro de transformar su hermosura en misterio, en herida, en fulgor inalcanzable. Y en medio de ese ascenso imparable, Landis consigue lo que ningún otro director lograría jamás: que Pfeiffer se muestre desnuda, sin velos, en una película menor que, paradójicamente, quedaría marcada por esa revelación.
No fue el guion, ni la crítica, ni la taquilla lo que convirtió a Into the Night en pieza de culto. Fue ese instante. La prueba de que el cine puede capturar no solo el artificio de un relato, sino el destello irrepetible de un cuerpo y un tiempo. Landis, más que cineasta en aquel momento, fue un saqueador de eternidad, un ladrón de imágenes imposibles.

Mientras otros recuerdan la película por sus cameos de directores o por sus tramas disparatadas, los ojos de la historia se posan en esa desnudez: un tesoro que no pertenecía a la lógica narrativa, sino al azar del cine. Un momento que, más allá de su aparente gratuidad, inmortalizó a Michelle Pfeiffer como la diosa absoluta de una época, y a John Landis como el hombre que supo robarle ese secreto para siempre.
Porque si el cine es memoria colectiva, a Landis no se le recordará por sus gags de humor absurdo, sino por haber conseguido lo que parecía imposible: desnudar el mito en su hora más alta.
Michelle Pfeiffer, el instante revelado: el cuerpo como epifanía en el cine de John Landis

El cine, a veces, deja de ser narración para convertirse en revelación. No hablamos de giros de guion, ni de clímax argumentales: hablamos de esos segundos en los que el cuerpo humano se convierte en absoluto, en ícono, en mito. En 1985, John Landis —maestro del disparate posmoderno, de la broma interna y del cameo en cadena— obró un milagro que trasciende su propia filmografía: logró capturar la desnudez integral de Michelle Pfeiffer en Into the Night.
Ese instante no es un desnudo más. Es una epifanía. Porque Pfeiffer, en los ochenta, no era simplemente hermosa: era la encarnación de un poder erótico que combinaba fragilidad y amenaza, dulzura y peligro, sofisticación y carnalidad. Una belleza que nunca se ofrecía en la vulgaridad del exceso, sino en el misterio del contraste. Y en medio de ese ascenso fulgurante, en ese delicado cruce de mito y juventud, Landis logró lo que ningún otro director se atrevería a soñar: desnudar al mito en el mismo momento en que estaba naciendo.
El cuerpo de Pfeiffer en Into the Night no es narrativo: es sacramental. No sirve para hacer avanzar la trama, sino para suspenderla. El tiempo se detiene, como si Landis, entre mafias absurdas y cameos de directores, se hubiese permitido una transgresión suprema: arrancarle a la diosa el velo y mostrar que, detrás del mito, había un cuerpo tangible, vivo, deseante.

A diferencia de tantas escenas eróticas calculadas, lo de Pfeiffer no es pornografía ni concesión: es revelación estética. Un instante de epifanía visual que coloca al espectador frente a la belleza en su estado más puro y, por ello mismo, más insoportable. Ver a Pfeiffer desnuda en ese preciso año —cuando su carrera ascendía como un cometa, cuando su piel irradiaba juventud y su mirada lo abarcaba todo— es asistir a una liturgia secreta del cine.
Landis, probablemente sin saberlo, se convirtió en ladrón de eternidad. Su película, menor en argumentos y excesos, se vuelve mayor en un solo instante, porque contiene el tesoro imposible: el cuerpo de Michelle Pfeiffer convertido en ícono absoluto. El cine, en esa breve revelación, dejó de ser entretenimiento para volverse rito.
Y así, en la memoria colectiva, Into the Night no es recordada por su trama disparatada ni por su desfile de cameos, sino por esa desnudez: un relámpago que ilumina la década de los ochenta, un recordatorio de que la belleza absoluta solo se deja capturar una vez, y que cuando ocurre, el cine deja de ser artificio y se convierte en fe.