“El Dragón Vuela Alto” (1975): El simulacro del mito en la Ozploitation marcial
En la vasta y en ocasiones inabarcable cartografía del cine de explotación australiano —ese territorio indómito que llamamos Ozploitation— existen obras que merecen su rescate por la audacia visual, la irreverencia temática o el vigor expresionista de sus propuestas. Pero también hay cintas que, con el paso del tiempo, han sido confundidas por piezas de culto sin que sus méritos justifiquen tal honor. Tal es el caso de El Dragón Vuela Alto (1975), película de artes marciales que se presenta bajo el ropaje del exotismo transoceánico, pero que pronto revela un cuerpo lánguido, sin músculo dramático, sin alma cinematográfica y, lo más grave, sin la sangre viva que debe alimentar incluso al cine más desvergonzadamente pulp.

Desde su mismo título —pretencioso y lírico en apariencia—, la cinta promete una elevación espiritual y estética que jamás llega a concretarse. Bajo la dirección de un efímero artesano del celuloide, cuyo nombre ha sido más sostenido por la neblina del mito que por la contundencia de una filmografía consistente, El Dragón Vuela Alto busca aprovechar la estela luminosa del cine de Bruce Lee, pero lo hace desde la orilla más vulgar del oportunismo. No hay en esta obra ni la tensión física ni la disciplina narrativa que hicieron del cine marcial hongkonés un arte mayor; hay, en cambio, una deriva de fórmulas recicladas, de frases huecas, de coreografías carentes de intención estética o brutalidad catártica.
Un cuerpo sin centro
Los personajes que habitan esta cinta parecen más bien extraviados en una maqueta que imita el mundo real con la torpeza del cartón pintado. El protagonista —cuyo nombre apenas resuena en la memoria de los espectadores— intenta emular al héroe silencioso y letal, pero sin el magnetismo, la furia o el misterio que requiere tal arquetipo. Sus enemigos, lejos de representar una amenaza estructurada o simbólica, aparecen como caricaturas desdibujadas, simples excusas para avanzar una narración que mezcla a trompicones persecuciones, traiciones, secuencias de entrenamiento y una venganza que jamás quema, jamás conmueve.
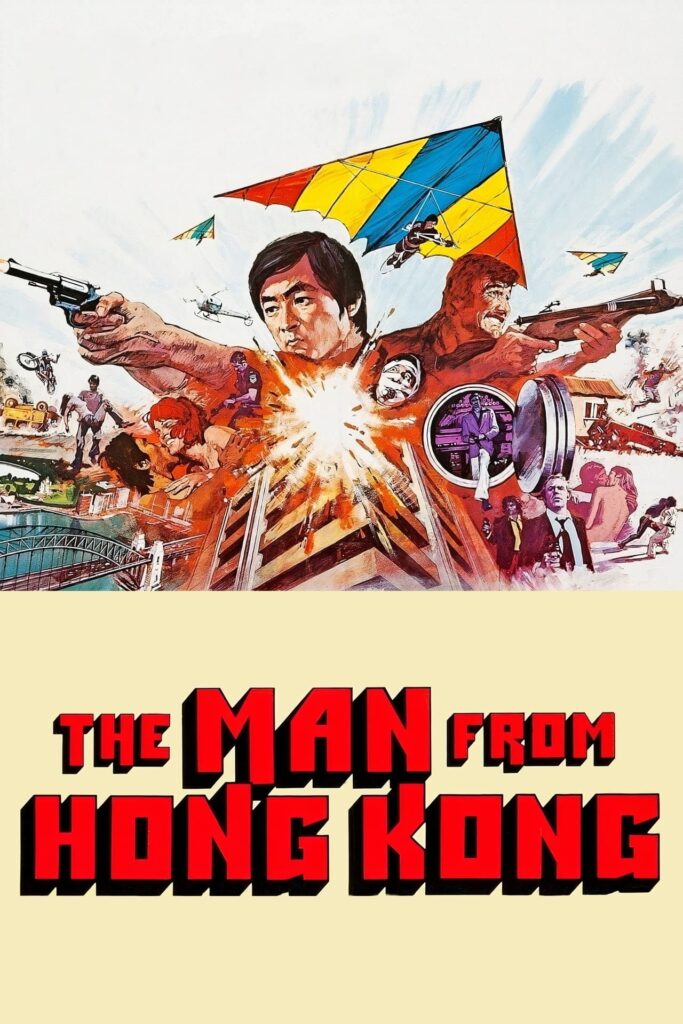
Lo que podría haber sido un festín de furia y liberación —ese núcleo vital del cine de acción— se convierte aquí en una serie de viñetas inconexas, filmadas sin brío ni sentido del ritmo. La dirección parece olvidar la máxima esencial del género: cada golpe debe tener un peso, cada caída debe doler, cada gesto debe revelar algo del alma del personaje. En El Dragón Vuela Alto, los golpes no retumban, las peleas no sudan, el tiempo no late. Hay, sí, un vértigo artificial, una velocidad sin sustancia, como si el montaje intentara ocultar, a toda costa, la falta de verdadera energía.
El decorado de la nostalgia
Y sin embargo, sería injusto no reconocer los destellos que, como fragmentos de una década inconfundible, sobreviven al naufragio. Hay algo en los colores quemados de la fotografía, en los encuadres oblicuos y en el uso de zooms abruptos que remiten con nostalgia a una estética que hoy resulta encantadoramente obsoleta. Algunos pasajes —un club de luces rojas, una persecución sobre motocicletas por las carreteras polvorientas del outback— contienen ese sabor de lo retro que puede resultar fascinante para el espectador contemporáneo, pero su poder evocador proviene más del tiempo transcurrido que de la intención creativa.

Esos momentos, fugaces como la chispa de un encendedor viejo, permiten vislumbrar una promesa que jamás se cumple: la de un cine sucio, crudo y libérrimo que, en su mejor expresión, podía conjugar lo visceral con lo poético. Pero El Dragón Vuela Alto no sabe leer su propia época, no sabe dialogar ni con la tradición del kung fu ni con el paisaje telúrico de Australia. Se limita a imitar sin convicción, a repetir fórmulas sin convicción ni osadía, como un imitador de acento forzado en un escenario vacío.
El culto malentendido
Lo que sorprende no es la pobreza de la película —el cine de culto está lleno de obras defectuosas, y en ello reside muchas veces su encanto—, sino la manera en que ciertos sectores han intentado elevarla al altar de las cintas malditas y venerables. Pero El Dragón Vuela Alto no merece el estatuto de culto, pues carece de lo esencial: no es ni lo suficientemente excéntrica, ni lo bastante radical, ni tampoco lo suficientemente incompetente como para transformarse en un camp involuntario. Es simplemente mediocre, y esa mediocridad no se redime ni con revisionismo ni con nostalgia. El culto, cuando es auténtico, surge de una chispa inimitable, de un delirio, de una honestidad grotesca o de un lenguaje propio. Aquí no hay más que eco, sombra y bostezo.
Epílogo
En definitiva, El Dragón Vuela Alto no vuela: apenas salta, torpemente, como una imitación sin alma de las grandes epopeyas marciales de Oriente. Su presencia en el panteón del culto es un error de lectura, un espejismo nacido de una necesidad de coleccionar rarezas que, en este caso, no aportan ni goce estético ni fiebre cinéfila. Que quede, entonces, como testimonio de los límites del deseo de rescate: no toda obra olvidada es un tesoro, y no toda cinta polvorienta merece ser desenterrada. Hay películas que pertenecen al olvido, y en ese olvido encuentran su justo lugar.















