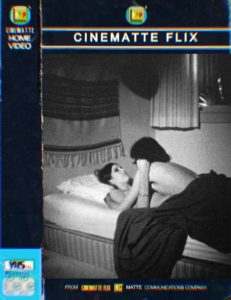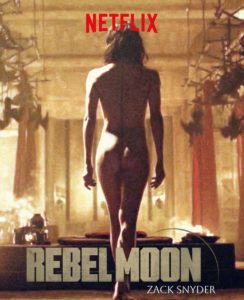México, 1850. Para salvar a su marido, atrapado dentro de una mina de oro, una mujer contrata a cuatro hombres. La mina se encuentra en una zona sagrada para los apaches: “El jardín del Diablo”.

En plena difusión del formato Cinemascope, la Twenty Century Fox recurriría a este rápido y prolífico director, Henry Hathaway, para encomendarle la filmación de algunas películas cuyo principal objetivo era difundir el formato de la pantalla ancha, respetando las convenciones narrativas del cine de género y “El jardín del diablo” es una de esas películas. Constituye el western número 13 dentro de su filmografía y es una muestra de habilidad del director para definir a los personajes mediante miradas, movimientos y relaciones con el paisaje, de hecho, hay planos que podrían haber sido filmados por Raoul Walsh o Anthony Mann.
Un film pesimista y triste, carente de todo idealismo, donde la belleza del paisaje y la codicia son los dos asuntos principales sobre los que pivota esta película de patrón clásico y espectaculares imágenes. La acción se desarrolla en tierras fronterizas, en un apartado lugar llamado Puerto Miguel: tres aventureros yanquis y uno mexicano aceptan el encargo que les hace una mujer (Susan Hayward) para que vayan con ella, internándose en territorio indio, a través de un paisaje salvaje, para ayudar a su marido (Hugh Marlowe) que ha quedado atrapado en una mina de oro donde ambos trabajaban.
Pero todo espectador de westerns sabe bien que allí donde hay oro y mujeres, además de aventureros, hay también conflicto. En “El jardín del diablo” todos actúan por impulsos y todos son, a la vez, malos y buenos. Apenas se cuenta nada sobre el pasado de los personajes, pero Hathaway se las ingenia bien para familiarizar al espectador con ellos sin forzarle apenas a tomar partido. Se trata de sobrevivir. Y la aventura hermana a todos, buenos y menos buenos, malos y menos malos, en un viaje fantasmagórico a través de paisajes desolados y agrestes espléndidamente fotografiados en un maravilloso tecnicolor. Se trata pues, de un western itinerante, en el que acción y personajes están condicionados por las circunstancias que rodean el viaje, desde los peligros naturales hasta los propios del carácter de cada uno de ellos, y en el que la aventura adquiere una dimensión moral.
De esta manera, el personaje de Gary Cooper, un mercenario codicioso provisto de cierta nobleza interior, se contrapone al de Richard Widmark, ambicioso sin escrúpulos dispuesto a hacer trampas para conseguir sus objetivos. Además, la tensión sexual entre la pelirroja Hayward y el maduro Cooper, latente todo el metraje, añade el imprescindible elemento amoroso al tiempo que se disecciona el matrimonio de la primera, corroído por la mentira y el sentido de la culpabilidad. Es una película mineral que comienza junto al mar y culmina en lo más ato de las montañas, de precipicios angostos, bosques frondosos e iglesias abandonadas. Tiene una tenebrosa banda sonora a cargo de Bernard Hermmann y sólo añadir como epílogo que tiene uno de los finales más antológicos de la historia del cine.